Carlos
Carlos
camina por la playa, su cuerpo siente la espuma del mar caribeño y la arena
húmeda colándosele por los dedos, la brisa es cálida y el sol agradable pero su
mente no viaja con él, los ojos de su alma miran su propio vacío y lloran de
angustia. Ese día había sido muy malo para él, sumado al hambre y al ardor de
las rodillas raspadas que lo azotaron durante toda su corta existencia hoy
había encontrado algo que a cualquiera hubiese lastimado: La decepción.
En su caminar llevaba los brazos
caídos y en la mano derecha tenía enroscado el rosario que había sido de su
madre hasta hace unas horas. El crucifijo rasgaba la perfección de la arena y
dejaba una diminuta línea que simbólicamente lo dividía a él del resto del
mundo, porque en la playa había algo de gente, pero él estaba solo.
Los dedos del pié le dolían un poco,
pero no iba a dejar de caminar porque no había encontrado lo que estaba
buscando. La búsqueda hubiese sido más fácil si él hubiese sabido lo que
buscaba, pero como estaba acostumbrado al vacío y al “sin razón” simplemente
continuaba avanzando. De repente sus ojos divisaron un lugarcito acogedor entre
unos árboles, se acercó y buscó reparo en esa sombra verdosa, se sentó en una
piedra que le resultó muy cómoda y se puso a contemplar el mar con el mentón
apoyado en las rodillas. Ese era el lugar perfecto para enterrar el rosario.
Luego de haber acabado se quedó unos minutos vertiendo arena seca sobre la ya
removida usando sus dedos como tamiz, quizá porque así pasaba el tiempo y se
distraía. Realmente no quería continuar enterrando las otras cosas que debía
enterrar. De repente apretó un puñado y comenzó a bañarlo, involuntariamente,
de lágrimas.
No lloraba por la muerte, no lloraba
por su pérdida, no era realmente eso lo que le estaba calando el pecho. De
todas maneras, ya había llorado lo suficiente por la enfermedad de su madre y
la había perdido mucho tiempo antes de su fallecimiento. Lo que le hería en la
boca del estomago era la misma decepción.
Sabía muy poco sobre ciencia, política o religión, pero después de hoy, ya no le creía a ninguna de las tres bestias. Entendía poco de política, pero le bastaba saber que ella no hizo nada por su madre, o por la de muchos más, ni tampoco hizo nada por su pobreza, o por la de muchos más. Ignoraba totalmente los conceptos científicos, pero le alcanzaba con entender que ni la mejor medicina pudo salvar a sus seres queridos. Por último, había estudiado y practicado la religión católica desde pequeño, pero ni sus rezos más profundos habían curado sus dolores o llenado sus vacíos.
Sabía muy poco sobre ciencia, política o religión, pero después de hoy, ya no le creía a ninguna de las tres bestias. Entendía poco de política, pero le bastaba saber que ella no hizo nada por su madre, o por la de muchos más, ni tampoco hizo nada por su pobreza, o por la de muchos más. Ignoraba totalmente los conceptos científicos, pero le alcanzaba con entender que ni la mejor medicina pudo salvar a sus seres queridos. Por último, había estudiado y practicado la religión católica desde pequeño, pero ni sus rezos más profundos habían curado sus dolores o llenado sus vacíos.
Cuando no hubo más lágrimas que
expulsar cayó rendido en el suelo y durmió. Lo despertó la risa de algunas
personas a su derecha. Cuando abrió los ojos y los contempló, se encontró con
un grupo de ancianos que se mofaban de su somnolencia, ellos habían
interrumpido su sueño y lo habían traído de vuelta a la cruda realidad, pero no
podía decirles nada, eran mayores a él y debía guardarles un hipócrita respeto,
a pesar de los gritos que querían salir por su boca, se limitó a mirarlos
lastimosamente para luego posar su mirada en el brillo del mar.
Los días pasaron y Carlos regresaba
todos los días a esa piedra, pasaba por lo menos cinco o seis horas mirando las
olas, pensando y acariciando la arena con la yema de sus dedos. En ese lugar
había encontrado la herramienta para llenar su vacío, su soledad. Pero esto no
era más que un sueño, un sueño que esperaba algún día cumplir.
Así su barba creció, esperando el
momento en el cual su sueño se hiciera realidad. No deseaba más estar solo,
pero ninguna relación le era suficiente, necesitaba a alguien tan vacío como él
para realmente confiarle su ahuecada alma. Dejó de lado amigos, pretendientes y
compañeros de trabajo por su playa, nadie lo entendía y terminó quedándose más
solo que antes.
A él no le molestaba esperar, no le
tenía miedo a esperar como tantas otras personas que había conocido. Sabía que
había más soñadores en este mundo y su sueño era encontrar a uno de esos.
<<Si al fin y al cabo “el que espera desespera”, “soñar no cuesta nada” y
“para salir a flote hay que primero tocar fondo”>> solía decir.
Una noche llevó a alguien a su
refugio, era una mujer que había conocido en una fiesta, ambos habían tomado
bastante y trastabillaban con la arena. Él vio en ella algo especial, sintió
que era la indicada para expresarse sinceramente, pensó que en ella estaba el
resto de su vida. Entre besos apasionados comenzó a desvestirla, pero se detuvo
al ver su cuello, colgaba de él un rosario que se perdía en su cuerpo.
Instintivamente se lo arrancó y lo arrojó lejos en dirección al agua, luego
se sentó en su piedra y no despegó sus
ojos vertientes de lágrimas del oscuro oleaje. Ella huyó y no se volvieron a ver.
El tiempo siguió pasando, su sueño
siguió creciendo. Cada vez podía dedicarle menos tiempo a estar allí sentado y
cada día su indignación hacia las tres bestias crecía más y más. El tiempo le
blanqueó la frondosa barba y le platinó la cabeza.
Un día caminaba hacia su lugar en el
mundo, con la arena húmeda colándosele por los dedos y la brisa cálida del
Caribe golpeándole en la cara cuando, al acercarse a dicho lugar, vio a un
grupo de ancianos riéndose señalando a un joven que, acostado al lado de su
piedra, dormía con los ojos hinchados del llanto.
Los hombres que se mofaban del
durmiente le trajeron a la cabeza muy malos recuerdos, le hacían sentir igual
que el día de la muerte de su madre, pero esta vez esos viejos no eran lo
suficientemente viejos como para superarlo, él llevaba más años encima, por lo
tanto no debía guardarles ningún tipo de respeto. Así fue cómo juntó valor y
los enfrentó, los señores no reaccionaron del todo bien y no se compadecieron
del demacrado Carlos, lo golpearon hasta luego de haber caído al piso y luego
simplemente se marcharon con aire de ganadores.
El joven despertó y al ver a un
anciano extremadamente flaco doblado sobre su cuerpo en la arena corrió a su
ayuda, lo ayudó a caminar hasta los árboles y lo sentó en el suelo. Le dio un
poco de agua que tenía en una mochila y le preguntó cómo se sentía.
Carlos no quiso contarle lo que
había hecho, no por la vergüenza de la derrota, ese tipo de cosas no le
importaban hace tiempo, si no porque recordó lo mucho que había incrementado su
decepción y su vacío el despertarse y encontrar a un montón de hombres mayores
riéndose de un soñador y quiso evitarle al joven el desesperante sentimiento.
Simplemente le habló sobre una
pandilla de adolescentes maleducados con ganas de golpear y evadió el tema al
instante. No se sentía tan dolorido como antes así que se reincorporó y llevó
al joven hasta su piedra, se sentó en ella y comenzó a contarle un poco de la
historia que había vivido allí.
Al joven le brillaban los ojos, sentía
que ese señor era él mismo unos años mayor, compartió algunas de sus penas con
Carlos y rieron de algunas anécdotas en común.
Carlos remontó su historia hasta el
día en el que conoció su refugio y le contó al chico sobre los restos de un
Rosario que deberían estar enterrados muy profundo en la arena, hizo ademán a
sus pensamientos sobre el sistema político, sobre la incompetencia científica y
sobre la manipulación religiosa que había descubierto con la madurez.
El joven parecía tener cien historias
que contar por cada pensamiento del viejo. Intercambiaron risas, ideas e
historias hasta que la noche les entró por los ojos y no pudieron seguirse
viendo, en ese momento se quedaron simplemente contemplando el cielo estrellado
en silencio. Pero el silencio no era un silencio solitario, era un silencio
apacible y relajado que se encontraba surcado por respiraciones tranquilas y
con sentimientos de satisfacción y realización personal.
La mañana se hizo notar, pero solo
para uno de ellos amaneció. El joven, aún con lagañas en los ojos, se quedó
contemplando el cuerpo inmóvil de un hombre al que se le había olvidado quizá
respirar o latir de la emoción. De todas maneras, él sabía que ese hombre, su
amigo, había dejado este mundo con una soledad saciada y un sueño cumplido, un
sueño que de tanto soñar se volvió una realidad eterna tan perfecta de la cual
no era placentero despertar.
Julian Spandrio
Julian Spandrio
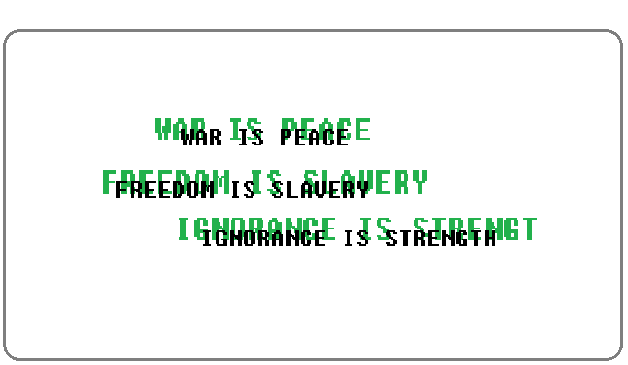
No hay comentarios:
Publicar un comentario